Justo en el día de San Obama, nos reunimos los "colectores" del club con la sangre no muy ardiente, pues además de la temperatura faltó combustible alimentario -¡tomemos nota!-, para engrasar una nueva sesión. Echamos de menos a compañeras: Graciela, Albina, Yolanda –que andaba cerca- y Charo, a la que desde aquí mandamos un saludo esperando que esté bien.
Se incorporan a la plática cinco nuevos miembros/as: Antonio, Raúl, Gloria, Ana y Cholo. Bienvenidos/as.
Aspecto animado. Casi ya multitudinario. De seguir así, dentro de poco lleno hasta la bandera Y habrá que poner el cartelito: "No hay entradas". Clarines y timbales. Comienza la sesión.
PRIMER TERCIO: VARAS
La pasión
Bernardino, que esta vez no venía de corregir sino de la "fisio", entró en corto y por derecho, recibió a puerta gayola, y así, a bocajarro y antes de acabarnos de acomodar, arreó: "¿La mujer en la novela es garante o perturbadora del orden social?". En el tendido se hizo el silencio. Pasada la estupefacción inicial, comenzó el debate por ahí. Algunos pensaban que de lo que trata la novela es de la PASIÓN, de ese furor juvenil desmentido y desacreditado luego en la meseta serena de la edad madura. Choni hizo una primera síntesis: "Si es que la cosa es simple, la novela explica lo que es la juventud. Luego se cambia con la edad, el impulso da paso a la reflexión". Y Ana apostilla: "La madurez representa el equilibrio, la verdad que niega lo que algún día se llegó a hacer de acuerdo con otra verdad".
La PASIÓN se presenta como única verdad -apunta Antonio-, el resto es muerte en vida. Así ocurre con Sylvestre, narrador y a la vez personaje muy implicado en la trama, como dice Tomás, "Y el nexo de todo", añade Choni. Loli lo explica muy bien: "¡Si es que este hombre estaba en todos los sitios!". Es decir, no sólo es omnisciente, sino también omnipresente. Pero le resultaba fácil, porque no paraba en casa; de joven viajando por el mundo y luego, siempre, invitado a todas partes.
¡Qué bueno aquí el comentario de Lourdes!: "Es incluso un invitado en su propia vida". Y es que Lourdes nunca se fió de Sylvestre, no como otros contertulios ingenuos que pensaron que era "el único bueno"... Sí, sí, ¡menudo tramposo! -¿verdad, Bernardino?- y además, revanchista y rencoroso, pues desvela el secreto de Hélène. Ana, muy espabilada, desde el principio se olió que tenía algo que ocultar. En resumen, acabaron apareciendo en el club dos sectores: por un lado, los escépticos y avisados (tendido 7) y los ingenuos (grada general). División de opiniones. En fin.
Raúl pronuncia por primera vez una palabra que se repetirá luego mucho: CONTRADICCIÓN. Unas veces la pérdida de la pasión se lamenta; otras, en cambio, se muestra esa ausencia de pasión como la verdadera fuente de felicidad, ¿en qué quedamos? Cristina entonces insiste: "Pero si ya no le gusta ese 'fuego, ¿cómo es que lo echa de menos?" ¡Este Silvestre no se aclara! Contradicción, contradicción y nada más que contradicción. En eso estamos…
Y vuelve Bernardino a encender motores: "¿Y es creíble la relación entre Sylvestre y Hélène?" "¡Qué va!, si ni cuando están solos dejan entrever eso que existió", este es Félix, que remata la faena así, con ese afarolado… ¡y eso que ya no traía muleta!
SEGUNDO TERCIO: BANDERILLAS
(de fuego, naturalmente)
La moral de los sitios ensimismados
Pero se aporta algo más: quizá sólo Silvestre, el más cosmopolita, el más viajado, era quien podía con cierta distancia "chismorrear" -¡qué verbo más bien elegido, Félix!- sobre esta región y sus gentes, tan bien dibujadas en el capítulo del café. Gente maliciosa, pero también interesada, como nos recuerda Tomás. Historias soterradas bajo una apariencia apacible, de cuento, añade Antonio. Bernardino lo resume así: "en las zonas rurales se vive hacia adentro". Apuntala Tomás: "en la lectura es fundamental situarse en esa sociedad cerrada, sitios ensimismados como el mundo rural de nuestros padres, donde todo fluía en aguas subterráneas y había un acuerdo tácito de silencio. Y, desde luego, una menor sanción social, que consentía todo tipo de relaciones, incluso barbaridades".
Cristina afina más y trata de la transgresión social y la importancia de guardar las apariencias, "y de ocultar el pasado", apunta Mª Jesús.
El coro se fue animando con el asunto de la moral. Loli , tajante, dice: "una cosa es la pasión y otra el adulterio; y esto es todo adulterio". Cholo despliega por fin la capa y entra al quite: "Sí, pero adulterio de segunda categoría, ¡con esos maridos! ¡No me fastidiéis!". Cristina matiza:"Ya, pero Colette tiene poca excusa". Ana apuesta de manera distinta: "Es fácil ser moral, si no te encuentras con la pasión". Cristina y Emma piensan que los únicos garantes de la moralidad - léase François, "modelo de rectitud" y Cécile- salen también bastante malparados. "Cécile –dice Emma- siempre sintiéndose rechazada ante su hermana en las fiestas, en los jolgorios…".
De pronto nos centramos en el personaje de Hélène, "mujer práctica -según Cristina- que olvida todo lo que no le viene bien, incluso a su propia hija". Esa crueldad llamó la atención de Mª Jesús. Bernardino despliega de nuevo el trapo y enciende al personal: "Pero de verdad, ¿creéis que amaba a su marido?"
"Hay varias clases de amor, no una sola, y los personajes de la novela parecen experimentarlos en distintas etapas de su vida", dice Ana. También Carmen opina algo similar en torno a eso mismo.
"¿Y Sylvestre? -se oye una voz en la grada- ¿sigue enamorado de ella?" "Claro, responde Antonio, por eso su vida ha perdido sentido".
ÚLTIMO TERCIO
La faena
"Parece que hubiera dos novelas en una: dos épocas, una totalmente buena y otra toda mala", dice Loli. Y hay un sentir general en que esto es así, cambia el ritmo, los acontecimientos se precipitan después de la apacibilidad de la primera parte. ¿Tendrá que ver con la propia redacción de la novela, que parece que pasó por un tratamiento desigual? Y aquí, como bravo espontáneo hasta ahora escondidillo, ataca Manuel: "¿Insinúas que no lo hizo ella? -¡Huy, qué mal pensados...!-. Quizá este cambio de ritmo se deba a eso, a que a la autora no le dio tiempo a revisar y pulir esta parte. En todo caso, dice Tomás, ¡qué bien dosificada está, qué bien controlada para ser tan breve…!"
También Manuel plantea si la autora, Irene Némirovsky, puede identificarse con el personaje de Brigitte, ya que en su biografía real hay datos paralelos: la "ausencia" materna, el principal. Y es cierto… ¡Vaya radiografía que estamos haciendo a la narración!
Sea como fuere, empiezan unos y otros a leer fragmentos, retazos… que vistos a esta luz –o sea, "a toro pasado", expresión más propia de esta redacción- ya dejan caer pistas… "¡Pero si toda la novela está llena de miguitas de pan que nos lo van poniendo fácil!", dicen Raúl, Bernardino, Manolo, Lourdes… Y seguimos encontrando ejemplos –ahora tan evidentes, sí- que certifican lo que nuestros sabuesos colectores ya han detectado (¡Elemental, querido Watson!).
Y como si se desempañara un cristal nublado, vamos viendo cada vez más claro esa duplicación de historias, paralelismo de personajes (Marc como alter ego de Silvestre; Colette y Brigitte, dignas hijas de su madre…).
Hay un fragmento leído en alto por Félix que perturba a la afición. Termina así: .
..Ella parecía sorber, beberse mi corazón. Cuando la dejé marchar ya la quería menos. (Este final provocó que se viera flamear algún pañuelo blanco… ¿petición de oreja o congestión nasal?... Dejémoslo ahí). En cualquier caso, una vez leída la obra, ¿qué esconde este potente final? Quizá, como señala Félix, se valora menos a la mujer, una vez conseguida; quizás es sólo un lamento por el amor perdido o...
En todo caso, se aprovecha la reaparición de Silvio, a quien ya la afición tacha de revanchista y rencoroso, para dedicarle una bronca monumental (el decoro impidió que se oyeran pitos), pues sólo se acierta a explicar que nos cuente la intimidad de la perfecta Hélène por puro despecho. He ahí la verdadera faena de la tarde, que desmorona la vida en paz de una sociedad rural.
Hubo más cosas. Seguro. Pero hasta aquí hemos sabido llegar. Con la sangre ardiendo por tanta pasión y tanto engaño matrimonial y literario, nos despedimos, sin saber ya si éramos un club o una cuadrilla, sin nada que llevarnos a la boca y estrenando la nueva dirección de "Los Delfines" donde brindamos por el año recién abierto.. ¿La tapa? Naturalmente, oreja…
Nos emplazamos para el martes 10 de febrero a la misma hora con una nueva lectura: 'En el café de la juventud perdida', de Patrick Modiano... Recurrentes en la nostalgia estamos, es verdad… Y casi huele a naftalina… En fin, que alguien lleve un bandoneón para escupir un tango lacrimoso.
Y CON ESTO Y SIN BIZCOCHO
HASTA FEBRERILLO EL MOCHO.
ESTO ES TODO, AMIGOS
Lourdes, ¿merece esta faena salir por la puerta grande?....





















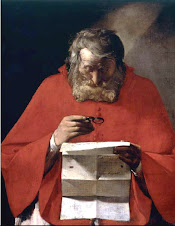.jpg)















































